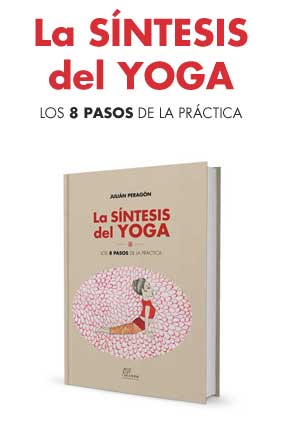Meditación y Realidad
Todo huracán tiene un ojo central que está en profunda calma, todo laberinto tiene su centro, todo ser viviente un corazón que es motor que irradia calor y vida. Centro y periferia son dos aspectos de un mismo proceso, y de esta manera cogemos el compás, lo clavamos en un punto y realizamos un círculo que lo envuelve aunque a menudo nos olvidamos de ese punto desde donde se afirma toda circunferencia. Nuestra vida también está escrita en un círculo y a menos que hagamos este diálogo, este salto de la circunstancia al sentido que rezuma ésta, nuestra vida seguirá una estela rutinaria que gira y gira sin saber adónde va.
Tal vez por eso, por la náusea que genera a menudo este giro centrífugo, nos sentamos a meditar. Nos sentamos en quietud para apaciguar el tiovivo mental que se atrapa fácilmente en las circunstancias placenteras y huye pavorosamente de aquéllas que considera amenazantes. Nos sentamos en silencio para escuchar otras voces marginadas y negadas que a menudo son portadoras de verdad, trayendo luz pero también doloroso cuestionamiento, qué duda cabe. Nos sentamos, en definitiva, para descubrir quiénes somos más allá del collage de improntas e imágenes que nos han definido traspasando tantas veces la línea del autoengaño en nuestra corta o larga historia.
Aunque hemos de avisar que no nos sentamos husmeando como haría un perro de caza en busca de su presa, nos sentamos y eso sólo, por sí mismo, con el tiempo y con la perseverancia, hace que caiga por su propio peso la misma realidad, que se imponga una verdad más sólida, que se desprenda toda pretensión para abocarnos, casi sin quererlo, a una desnudez del ser que a menudo nos sobrepasa por todos los costados.
La meditación es un hacer sin hacer, un arte de escuchar lo esencial y desechar lo anecdótico, de permanecer en lo que hay, en lo que acontece, en lo que tenemos delante y detrás, dentro y fuera, arriba y abajo nos guste o no nos guste, y no podamos clarificarlo.
El optimista como el pesimista fuerzan la mirada sobre lo real y la disfrazan, la ven medio llena o media vacía, salada o insípida, y tras la mirada se protegen, huyen o atacan. Pero la realidad permanece, y sin avisar se impone. La ecuanimidad es una cualidad de la meditación que intenta sujetar las riendas de toda aparente oposición para no dejar que sus movimientos erráticos te zarandeen.
Para hablar de la meditación hay que entender la metáfora del ojo. El ojo lo ve todo menos a sí mismo, necesitaría para hacerlo, es evidente, un espejo o una cámara. La meditación hace las veces de espejo, anula toda circunstancia en su quietud, oscuridad y silencio y sólo queda el ojo, valga la metáfora, que mira, que piensa y que siente. Y en ese artificio toma conciencia de sí mismo, se reconoce como sujeto y, por tanto, responsable de sus actos.
El acto de la meditación nos lleva siempre a un callejón sin aparente salida. Exprimimos nuestro yo pensante, queriendo completar el puzzle desordenado hasta darnos cuenta de que hay una pieza que no encaja con las demás. No podemos resolver el misterio con nuestras pequeñas categorías cognitivas ni podemos encerrar la inmensidad en una fórmula filosófica, tendremos, necesariamente que dar un salto de nivel. Salir del plano horizontal donde discurre el río de la experiencia y trepar al plano vertical donde la intuición corre el espejismo de la forma y sentimos, aunque sólo sea por una fracción de segundo, la esencia que está detrás de toda forma, de todo movimiento, de toda proyección en el tiempo. Sí, eso que hay detrás de la cortina, del velo que envuelve toda forma es la realidad.
No hace falta decir que la realidad que vemos, y hasta la que suponemos, no tiene mucho que ver con la realidad tal cual es. Tendríamos que aparcar los filtros de una especie, los supuestos de una civilización, las visiones de una cultura y los condicionamientos de un individuo para asomarnos a ella. Tal vez no sea posible, por eso la meditación es una balanza con dos brazos, en uno de ellos vamos soltando credulidad, vamos, por así decir, desconfiando de lo que vemos y vivimos, mientras que en el otro lado vamos aumentando en certezas, vamos alimentándonos de fe, vamos escuchando lo sutil de cualquier manifestación. Cultivando el arte de la observación comprobamos los vínculos de lo que existe, la sincronía de los ritmos, las concordancias de las intuiciones, la lógica de los actos hasta quedar extasiados. Sólo esa comprensión bastaría.
En realidad, meditar es atravesar un terreno peligroso. Asistimos, en una segunda etapa, a una deconstrucción controlada, vamos corroyendo los cimientos del edificio respiración tras respiración y sensación tras sensación. Cierto que ante el vértigo de la caída nuestro pequeño yo toma medidas de urgencia, impone al edificio en ruinas refuerzos y nueva pintura para la fachada pero, en verdad, apenas hay tiempo de salvar los muebles. Esta deconstrucción sólo podemos entenderla desde el presente al que nos dirige la meditación. Cuando estamos plenamente conscientes del presente ocurre que nos transformamos en la conciencia que hay detrás de la experiencia y, entonces, no hay un yo que observa sino una realidad que se observa a sí misma. Dicho con otras palabras, vemos el árbol y la nube y toda la conciencia se llena de árbol y nube sin ningún resquicio. No hay, por tanto, espacio para ese yo pequeño. El edificio se desmorona, no hay un yo real junto al árbol o debajo de la nube. Sólo hay espacio, un espacio luminoso y sereno.
La primera bomba que estalla delante nuestro es cuando decimos yo medito. La meditación se convierte en un artificio cuando la utilizamos como herramienta de un orgullo espiritual. Se convierte en una trampa cuando depuramos técnicas y cuando cotejamos experiencias, pero la meditación es tan sencilla como salir de la cárcel del ego y tan difícil en la medida que el ego es prisionero y carcelero a la vez, un problema irresoluble desde la misma mente.
Meditar es la comprensión de que esa torre construida de buenas intenciones, normativas segurizantes e identificaciones egoicas en la cual hemos vivido tantos y tantos años, se ha quedado estrecha y no nos queda otra solución, aunque nos duela, de iniciar una demolición. Tirar abajo las paredes de nuestras corazas musculares, los techos de nuestras supersticiones, los suelos de los innumerables prejuicios para respirar ampliamente la realidad que tenemos delante.
Es una locura creer que podemos mirar la vida a través de una ventanita y permanecer arremolinados en nuestro ombligo, al margen de la realidad. La meditación trae una medicina amarga que se toma sorbo a sorbo, cada mañana, cada noche, somos como la hoja que cae, como la ola que arrastra el viento, como la nieve que se derrite con el paso del tiempo. Pero nos equivocamos si volvemos a convertir la meditación en otra torre que nos protege de la vida. La meditación es sólo eso, vida en estado puro.
Julián Peragón